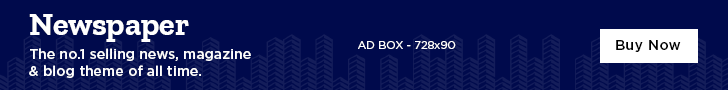Luis De Stefano Beltrán, PhD (*) y Ernesto Bustamante, PhD (**)
«Morir de hambre es el más amargo de los destinos», clamaba con rabia y resignación Euríloco en la Odisea de Homero hace casi 3 mil años, una sentencia que resuena con especial fuerza en estos tiempos turbulentos de 2025. Hoy, mientras la población mundial bordea los 8,500 millones y los ciclos climáticos alteran nuestras cosechas, las hambrunas del pasado —como la «Gran Hambruna» irlandesa (1845-1852) y la tragedia china del “Gran Salto Adelante” (1959-1961)— nos miran desde la historia con una perpetua advertencia de qué vigilar y qué no hacer.
Nunca se sabrá como comenzó la hambruna irlandesa en el otoño fatídico de 1845. Ese año la “rancha”, plaga producida por el hongo Phytophtora infestans, destruiría un tercio de los campos de papa. Al año siguiente, la “rancha”, ya había consumido la totalidad de la cosecha de ese tubérculo en toda Irlanda. Para 1852 la hambruna ya había terminado. Terminó, no porque se había encontrado una nueva variedad de papa resistente a la plaga o inventado algún nuevo fungicida, sino porque simplemente no quedó casi nadie para morirse, a quien llorar o a quien enterrar. Después de siete años, la hambruna había matado a un millón de personas y el miedo a morir había espoleado a otro millón de irlandeses hacia los barcos que zarpaban rumbo al puerto de Boston en uno de los éxodos más grandes que registra la historia moderna.
En China, entre 1959 y 1961, las políticas de Mao Zedong durante el Gran Salto Adelante causaron la muerte de unos 30 millones de campesinos, atrapados, por un lado, entre la obsesión del “gran líder” por la rápida industrialización de China -en la que la producción de acero era la meta principal- y, por el otro, la exportación de granos a la Unión Soviética y pagar de esa manera la cuantiosa deuda china con ese país, adquirida durante la “Gran Marcha”. Millones de chinos murieron literalmente frente a graneros llenos. La máquina de la muerte no podía detenerse.
De estas dos hambrunas, la primera, un desastre natural mal gestionado y la segunda, una catástrofe humana deliberada, diríamos casi planificada, podemos extraer muchas enseñanzas. La primera lección es la fragilidad del delicado equilibrio entre producción y consumo de alimentos. Una plaga no detectada a tiempo, un evento climático no prevenido o la mala decisión de un gobernante puede desencadenar una hambruna de proporciones inimaginables. Nuestras sociedades modernas dependen de una logística que debe funcionar como un reloj y de la producción eficiente y continua de alimentos por parte de los que sí saben cómo llevarla: los agricultores. La segunda lección es que los gobiernos no deben olvidar que su primer deber es evitar que su pueblo pase hambre. Esta milenaria obligación, sin embargo, requiere hoy de capacidades especiales en el diseño de políticas apropiadas que estimulen las fuerzas creativas de los agricultores, quienes deben siempre mantener su libertad ancestral de sembrar lo que mejor crean para su familia y para los potenciales compradores de sus excedentes de producción.
En los últimos meses continuamos enfrentando los fantasmas del pasado. Sequías en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Venezuela, en Sudamérica; Etiopía, en África; inundaciones en Asia y temperaturas invernales inusualmente altas en Europa, han reducido las cosechas de trigo, maíz y arroz, mientras conflictos bélicos como los de Ucrania y el Medio Oriente desencadenan el alza de los precios de granos y fertilizantes. La indiferencia que marcó aquellas hambrunas históricas reaparece en la lentitud de algunos gobiernos para actuar. En el Perú, la lección es clara: los gobiernos deben priorizar la seguridad alimentaria. Preocupa, entonces, que el MIDAGRI no tenga ningún interés en el aumento de la productividad de nuestra agricultura familiar por favorecer un dogma que, disfrazado de virtud teologal, limita nuestra capacidad de alimentar el mundo y, lo que es peor, a nosotros mismos: Dice falazmente el ministro, “lo mejor para la agricultura familiar es la práctica de la agricultura orgánica”. Un dogma arraigado en el vitalismo del austriaco Rudolf Steiner y en las reglas arbitrarias de la inglesa Lady Balfour.
Friedrich Hayek nos advirtió que el atractivo de una meta no justifica el uso de la coerción. Sin embargo, en 2025, el dogma de la agricultura orgánica —impulsado por una industria de $200 mil millones y por decenas, si no centenas, de ONG pseudo ambientalistas— ejerce precisamente esa coerción sobre agricultores y consumidores. ¿El objetivo? No es la salud pública ni la sostenibilidad, sino consolidar un mercado orgánico que rechaza la ciencia en favor de una nostalgia por lo “natural” y pseudo científico. Las campañas financiadas con miles de millones de dólares por lobistas de lo orgánico han evolucionado redes sociales y narrativas alarmistas sobre imaginarios «riesgos» de la revolución verde y de la agricultura moderna. La certificación orgánica encarece la producción y propicia beneficios a certificadoras que cobran jugosas tasas. La agricultura orgánica, con rendimientos, en promedio, hasta 40% menores que los de la agricultura convencional, requiere más tierra y agua: un lujo insostenible mientras la FAO exige un 50% más de producción de alimentos para 2050.
Los gobiernos deben abandonar dogmas y coerción, priorizando políticas que empoderen el campo, no que lo aten a nostalgias improductivas. En el Perú, la pregunta es urgente: ¿cederemos al engaño del dogma orgánico o escogeremos recetas basadas en ciencia y evidencia? Evitemos que el hambre, el más amargo de los destinos, defina nuestro futuro.
(*) Biólogo Molecular de Plantas y Profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
(**) Biólogo Molecular y Congresista de la República.