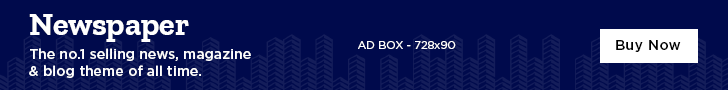Por Berit Knudsen
Las negociaciones para una tregua en la guerra entre Rusia y Ucrania, bajo fuertes presiones de Estados Unidos pretende alcanzar un acuerdo antes del 20 de abril. Aunque los resultados parezcan lejanos en estas latitudes, más concentrados en la política local o en la geopolítica latinoamericana, lo que defina Donald Trump y Vladimir Putin podría tener efectos globales, repercusiones que afectarían a nuestra región.
El 9 de mayo, Rusia celebrará el Día de la Victoria en conmemoración de la derrota del nazismo. Ese día, el presidente chino Xi Jinping ha confirmado que asistirá al desfile militar en Moscú. Algunos analistas especulan que si Donald Trump, de regreso en la Casa Blanca, también asistiera a este evento podríamos estar ante una imagen simbólica y peligrosa: una suerte de Yalta 2.0.
La Conferencia de Yalta fue una reunión en 1945 entre los líderes de Estados Unidos (Roosevelt), Reino Unido (Churchill) y la Unión Soviética (Stalin), cuando la Segunda Guerra Mundial ya estaba por terminar. Allí se definió el futuro del mundo: se dividió Europa en zonas de influencia, y muchas naciones quedaron bajo el dominio soviético sin consulta alguna. Este evento marcó además el inicio de la Guerra Fría. Aquella conferencia dejó una lección que marcó el futuro de muchas naciones: las grandes potencias pueden decidir el destino de países pequeños sin su consentimiento.
Hoy se teme algo parecido en Ucrania. Si se firma un acuerdo en el que Rusia mantiene territorios ocupados militarmente, se estaría legitimando una forma de expansión geopolítica que muchos pensaban superada. El verdadero peligro es que ese precedente sea imitado por otros actores internacionales.
Una paz que implique ceder territorio al invasor sería más que una concesión. Sería una señal al mundo de que el expansionismo puede funcionar si se logra una buena negociación posterior. Esa señal podría tener consecuencias en Asia, África, Europa y también América Latina.
En Asia, China ha venido presionando sobre Taiwán. Hasta ahora, la disuasión internacional ha mantenido a raya un ataque directo. Pero si el caso de Ucrania demuestra que es posible invadir, resistir, negociar y quedarse con una parte del territorio, ¿qué impediría que Pekín intente lo mismo en el Pacífico?
En nuestra región hemos tenido y aún existen conflictos fronterizos irresueltos. Recordemos la disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, donde el gobierno de Nicolás Maduro esbozó amenazas de ocupación territorial en 2024. También está el diferendo entre Guatemala y Belice, la histórica demanda de Bolivia contra Chile, o reclamos marítimos en el Caribe. Si se normaliza la toma de territorios por la fuerza, ¿qué garantías tienen estos países de que no habrá imitadores en el vecindario?
Si el sistema internacional muestra que la fuerza puede más que el derecho internacional, se debilita la posición de países pequeños o medianos que dependen de normas y tratados para defender su integridad. Eso incluye a casi todos en América Latina. Nuestra historia está llena de intentos de dominación y nuestra libertad ha costado demasiado como para exponerla a nuevos ciclos de imposición.
Ante este peligro países aliados de Estados Unidos como Japón o Corea del Sur están debatiendo si deben desarrollar armamento nuclear propio ante el temor de que Washington no reaccione en su defensa. Esto refleja un desgaste del orden internacional que, aunque imperfecto, había logrado frenar el expansionismo por la vía militar desde la Segunda Guerra Mundial.
Algunos analistas hablan de una “nueva era de las conquistas”, distinta de los imperios tradicionales. No se trata de colonias ni de protectorados, se trata de tomar territorios y luego exigir al mundo que lo acepte como hecho consumado. Este peligroso modelo no solo rompe las reglas, sino que lo hace parecer inevitable.
Lo que está en juego en Ucrania no es solo la soberanía de una nación europea. Está en juego el principio de que ningún país puede apropiarse del territorio de otro impunemente. Si ese principio se rompe, cualquier frontera puede volverse discutible y la guerra sería la herramienta legítima para cambiar los mapas.
En el siglo XX, la humanidad fue testigo de guerras devastadoras provocadas por ambiciones territoriales, nacionalismos exacerbados y acuerdos entre grandes potencias que ignoraron a las pequeñas. Volver a ese mundo sería una tragedia.
Defender la libertad significa defender la soberanía, el derecho internacional y la dignidad de los pueblos frente a la ley del más fuerte. Porque cuando el poder se impone sobre la razón, los primeros en perder son siempre los más vulnerables.